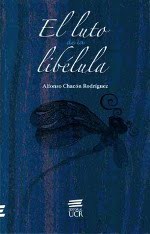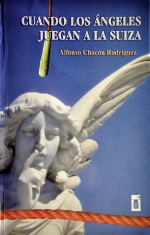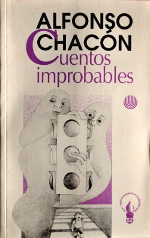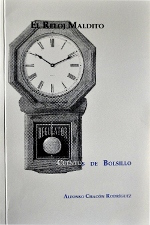Milonga entre dos que no quieren bailar
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 24/09/2020
Para Susana Lalli,
Porque el amor también exila
Horacio gustaba sentarse entonces a la sombra, con el maletín sobre el regazo. Decía que el sol tropical lo mataba. Venía y nos abría la puerta de la taberna, le pedía a Mayela que conectara la cafetera y se iba a comer lo de siempre, un sándwich de rábanos, sentado en uno de los bancos, bajo el alero que miraba a la calle. Nosotros, mientras tanto, entrábamos tanteando la penumbra, averiguando el suelo con los ojos deslumbrados, hasta que José Pablo encontraba el interruptor y encendía la luz principal. Podíamos entonces navegar entre el desorden siempre distinto de Mayela, que tenía su gusto para acomodar las mesas cada noche de una forma que nunca compaginaba con ninguna anterior. (Quizás por eso entraba siempre de última, para no chocar con alguna y tener que aceptar su culpa: esperaba a la luz, y luego se metía segura debajo de la barra: llenaba la cafetera, y la enchufaba en la pared). José Pablo, entretanto, se subía a la tarima, colocaba una silla, sacaba la guitarra y empezaba a afinar. Lo hacía rápido y luego me daba el tono: a mí no me gustaba usar el afinador digital, sentía que aquella aguja no podía ser música, sino algún truco que no podía comprender. Tocábamos dos o tres piezas como calentamiento, y luego practicábamos algo más reciente, para terminar con las clásicas: “Caminito”, “La última curda”, o alguna otra de las que nunca recordaba el nombre. Yo, de todos modos, no me preocupaba: era segunda guitarra. Solo averiguaba la clave, la progresión, el rasgueo (que fue lo que más me costó aprender, eso de llevar el ritmo con el pulgar, y también la manía de usar acordes en séptima mayor), y me unía al arranque que hacía José Pablo, no me interesaba el tango en realidad. Lo mío era acompañar y por ello Horacio no me pagaba bien, lo que me tenía sin cuidado: era aquello sostén de estudiante de ingeniería sin empleo, no más. Al rato él venía, guardaba el maletín bajo el mostrador, desconectaba la cafetera justo antes de que el agua hirviera y sacaba su bombilla, la yerba y el mate. Lo cargaba bien su mate, lo llenaba con el agua de la cafetera y se nos sentaba a la par, a escuchar con la bebida en la mano. Meneaba la cabeza un poco, en ocasiones comentaba: Esa te quedó gauchita, pero no cantaba. Era lo suyo cebar y sorber y a menudo una queja: Lo que nos falta es conseguirnos un puto bandoneón.
En la noche, cuando el calor ya iba cediendo y el fresco se metía por las ventanas, sacábamos los micrófonos de los baúles, reacomodábamos las sillas. Él pasaba un trapo por las mesas, dejaba que Mayela barriera. Martín recogía las entregas de los proveedores, cancelaba los recibos y preparaba los depósitos, daba las órdenes a la cocinera, hacía la caja. Horacio confiaba en él como en un hermano, aunque fuera chileno. Una hermandad sudamericana, lo choteábamos José Pablo y yo, cuando Horacio alejaba la oreja y Martín nos quedaba al lado, y éste se encogía de hombros: A mí lo que me consta es que, en la escuela, a mí me enseñaron a dibujar a Centroamérica como si fuera una banana, decía, y José Pablo lo mandaba a la mierda.
Ahora que lo pienso, había demasiado personal para un local tan chico, en un centro comercial que se venía a menos: había sido la idea de los diseñadores del centro la de replicar un pueblo colonial, con una plaza con su fuente y su quiosco a la antigua como punto concéntrico (y aquello había devenido en un desorden laberíntico de escaleras, recovecos y corredores oscuros, por los que se desparramaban los locales de ventanas estrechas y poco espacio). Nosotros éramos seis en total para nueve mesas y una barra para cinco. En fin, de todos modos no habría durado. Incluso cuando se llenaba yo sabía que no había forma de que aquello terminara tablas. Pero para Horacio todo parecía un deporte. Martín venía, le decía: Hoy faltó para cerrar y al tiro vienen mañana los de la cervecería a cobrar. Y Horacio, como si nada, sacaba la billetera: Ché, oíme, si todo fuera tan fácil como eso. Comíamos algo ligero, todos sobre una mesa, rápido. Luego Mayela recogía los platos y algún otro abría la puerta.
A las ocho empezábamos a tocar, hubiera gente o no. Generalmente no. De ocho a doce, y si había público podíamos seguir hasta la una, con cortes de quince minutos y sets de cuarenta. Por supuesto que ya para las diez estábamos repitiendo canciones pero la gente comprendía. De todos modos casi no nos ponían atención, excepto cuando llegaban argentinos o uruguayos o algún nativo con ínfulas de Gardel y se ponían a cantar. Entonces se armaba. Horacio se subía al escenario —un tablado dos por dos que no subía ni una cuarta del suelo— y hacía de maestro de ceremonias: Filo, che, que te quedó bárbaro, y se abrazaba y decía: Hoy estamos de olvido. Esos días teníamos claro Juan Pablo y yo que nos quedábamos hasta tarde, porque Horacio de pronto pasaba candado y hacía fiesta privada: dejaba irse a Mayela, a Martín, a la cocinera, a todos menos a nosotros. A mí en realidad no me molestaba: era la mejor hora de Horacio, porque abría la refrigeradora, sacaba cervezas, repartía ron. Es que no podía durar aunque quisiéramos. Era solo al rato, cuando se subía el alcohol, que aquello cambiaba: las milongas se les metían por entre la piel y uno por uno empezaban a lucubrar: que San Telmo, la Boca, el clásico en el Monumental, Recoleta y tomarse un cortado con medialunas en el Tortoni, vagabundear por Corrientes, buscar libros en el Ateneo y los paseos en verano por la línea Mitre hasta Tigre, yo qué sé: a mí los nombres me daban vuelta en la cabeza, mezclados con los malditos acordes en séptima mayor y los círculos y la dificultad de seguir a José Pablo, que conforme se emborrachaba encontraba más difícil seguir el tempo y a veces derivaba en riffs que más parecían jazz que música de compadrito. El grupo se deshacía, corrían las mesas, le daban al baile, aunque no hubiera mujeres, o faltaran los hombres, no importaba: las parejas se armaban, en un paseo por el piso escaso se hacían espacio, se contoneaban evitando chocar y Horacio iba y venía del bar, hasta que, de repente, se restregaba los ojos azules, colmados de humo, y decía lo de siempre: Es que yo, Horacio Reuben, servidor, soy doblemente exilado, judío y argentino, una sombra de hombre, nada más, y sacaba la fotita que siempre andaba en la billetera y la pasaba entre los que hubieran aguantado hasta ahí. Un chicuelo moreno, de rizos negros, ojos asustados de dieciséis años si acaso. Venían luego las maldiciones, si era conocido el grupo, o las preguntas, si alguien no sabía la historia. ¿Historia?, manifestaba entonces Horacio: pues eso es lo que menos hay, porque historia es lo que tiene fin, y ese chico, donde lo ven, está congelado en el tiempo. ¡Un plato, no! Qué sé yo: se lo llevó un Falcon sin placas y terminó en la desembocadura del río, en el fondo del Atlántico, cortesía de la Escuela de Mecánica de la Armada y del sargento que lo ayudó a saltar del avión, sin preguntarle si sabía nadar al menos, por si acaso hubiera sobrevivido los mil y pico metros desde donde cayó.
Entonces era el mutismo en el grupo y José Pablo y yo sabíamos que era hora de empacar, porque a todos —sin importar si era esa la primera vez que se veían o se reunían— les venía esa introspección en que desembocaban siempre sus recuerdos, cuando supongo que para adormecer el dolor del exilio no bastaba ya una canción ni un trago de Fernet y solo restaba hablar. No nos quedábamos mucho, en fin, si acaso quince minutos recogiendo cables, cerrando estuches, pero era suficiente para escuchar lo mismo, aunque fueran voces diferentes, pero es que la historia —aquella que no existía según Horacio— se repetía como un estribillo, y a veces costaba descubrir detrás del ruido de las voces roncas algo que no fuera murmullos sin sentido, algo que nos dijera a José Pablo y a mí que aquellos nombres que tanto se mencionaban habían algún día correspondido a una cara y un cuerpo. Solo, de vez en cuando, había nombres que se repetían, y que uno a fuerza de escuchar sabía reales porque era difícil pensarlos falsos de tan insistidos, Astiz, Videla, Galtieri, y sin embargo estos parecían siempre como apostillas, casi de pasada, como referencias útiles solo para apuntalar aquellos otros nombres que parecían más importantes precisamente por ya no estar.
Así, entre el humo espeso de los cigarrillos, oíamos a Horacio siempre declarar lo mismo, en fin, que al menos en su caso no había incertidumbre, que el patriótico sargento muy luego confesó su acción, aunque el cuerpo, o lo que fuera que quedase nunca apareciera en una playa uruguaya, ni hubiera un buque mercante extranjero que lo encontrara a la deriva hecho un bulto inflado de carne picoteada por tiburones, y luego iba y nos abría a José Pablo y a mí, y nos pagaba una extra, pero no se despedía porque el recuerdo y quien sabe si su mente ya las tenía atrás, aún más lejos que el grupito que permanecía hecho un rumor a sus espaldas y que nunca sabíamos a que hora se dispersaba, porque al llegar al día siguiente ya el sitio estaba limpio —eran los únicos días en que sabíamos hallar las mesas entre la oscuridad— y Horacio nos recibía con la misma cara, ni cansada ni fresca, como si trasnochar le viniera igual que dormir. Uno podría preguntarse entonces cómo no nos percatamos antes, pues en cierto modo sabíamos que con Horacio nada era repentino, ni siquiera su manera de hablar, aunque Martín dijera una vez que Horacio actuaba como esos gauchos que bien saben que el ganado no siempre vira para donde uno lo guía — observación que de inmediato nos pareció manchada de mala intención, quizás por oír en Martín un dejo ofensivo que no se empataba muy bien con la confianza con que Horacio le dejaba el manejo de la registradora y los pagos, ni mucho menos con una personalidad casi críptica que resultaba sin embargo familiar por la rigidez de las costumbres de nuestro patrón. Lo cierto es que, desde un momento que únicamente hasta muy luego pudimos precisar, se cortaron las reuniones. No hubo más.
Pero en realidad uno andaba muy preocupado por sus cosas, y si bien las extras nos empezaron a hacer falta, no creo que José Pablo ni yo pensáramos en aquello como algo menos que una tregua, pero de repente Horacio empezó a beber whisky desde temprano y se olvidó del mate, y dejó de pasear por entre las mesas, aun cuando estuvieran ocupadas por algún comensal de sus grupos de tantas noches, y fue solo a tras un par de semanas que empezamos a conjeturar aquello relacionado con aquel hombre calvo de cara oscura, que se empezó a sentar en la mesa junto a la puerta cada noche, de ocho a diez, sin mirar a nadie y sin embargo siempre dentro del rango de observación de Horacio. Alguna vez incluso lo escuché tararear al tipo, pero cuando levanté la vista el hombre solo acariciaba el vaso, con sus negros ojos perdidos, y fue en ese momento que estuve seguro, que algo pasaba, cuando me di cuenta que Horacio y el hombre jugaban un juego parecido, porque aquel igual permanecía detrás de la barra, sin vernos, ni seguir las canciones con la mirada, porque sus ojos se desenfocaban como los del tipo oscuro ante cualquier objeto más allá del ángulo visual de su cabeza inclinada, y pienso que de ahí vino aquel súbito comentario de Martín, una especie de premonición, pues un día Horacio le tomó la caja sin avisarle y ahí mismo le descubrió un desfalco de varios miles.
Martín se fue sin responder los cargos, junto con la cocinera —a la que Horacio le encontró ese mismo día diez bistecs para milanesa bien congelados y empacados en su salveque— y Horacio ahora se protegía tras la registradora, como para no ver, y sin embargo, cerca de la hora de cerrar, el tipo calvo y oscuro se ponía de pie, se llegaba a la caja y pagaba clavándole los ojos a las manos de Horacio, y éste en cambio parecía examinar las teclas de la registradora, el vuelto, el recibo: era un evitarse como el de una milonga entre dos que no quisieran bailar, no porque no se miraran —donde el negarse a cruzar la mirada no desmiente la sincronía de sus cuerpos en ejecución, como lo haría la mejor de las parejas—, sino porque, al igual que un chica que coquetea sin mirar a su escogido, eran aparentes los esfuerzos indirectos del calvo por atrapar las pupilas de Horacio, que se iban a resbalar siempre sobre el sobretodo gris del extraño.
Por eso fue rara esa noche, cuando de pronto, en medio de un set, nos levantamos y vimos y Horacio no estaba detrás del bar ni tras la registradora, y solo un leve giro de cabeza nos permitió columbrarlo en la misma mesa con el extraño, sentados frente a frente, pero Horacio aún sin mirar a un interlocutor que no conversaba, que únicamente le plantaba la cara como lo hace un tajamar. En realidad fue inesperado, y sin embargo, después, podríamos haber dicho Mayela, José Pablo y yo que aquello tenía que ocurrir. Que no era posible seguir así, el bar de pronto había empezado a quedarse vacío, cada noche más, ya sin cocinera, sin fiesta privada, en fin, como si el estruendo con que terminó Horacio hubiera sido el final justo y previsto. Por eso la sorpresa fue mínima cuando vimos el fogonazo y Horacio cayó para atrás, los ojos abiertos hacia el techo, el boquete en el mismo sitio del pecho donde le percibimos, en un instante escapado, apuntarse una pistola que ninguno de nosotros supo de donde la sacó. Mayela gritó su alarido, y yo sentí casi en el estómago el peso del Horacio cayendo para atrás, envuelta la camisa en escarlata. Solo nos extrañó la pose del tipo oscuro, que permaneció sentado, sorbiendo del vaso como si se aclarara la garganta, y que permaneció quedo incluso cuando se le acercó a hablarle José Pablo y luego el guarda del centro comercial, y que no se movió ni siquiera cuando aparecieron los dos policías, e inquirieron por el muerto sobre el charco de sangre, y yo, que de pronto descubrí la fotita del chico de rizos negros pegada a la mesa, dije: Horacio, Horacio Reuben, más para acallar el silencio, porque nadie más quería hablar.
No se movió entonces el extraño, ni tampoco cuando, algunos segundos después, de su boca entreabierta, salió como un mugido que, solo un instante después, entendimos que decía: No, Horacio Reuben soy yo, lo que hizo a los policías mirarme como diciendo: A ver si nos vacilás otra vez. Así hasta que uno de los pacos tomó la fotita y preguntó que quién putas era entonces aquél, nosotros contemplándonos azorados, encallados en la duda repentina, hasta que el calvo, antes de sorberse el último trago y levantarse, dijera: El de la foto es mi hijo. Y ese ahí tirado es el patriota que lo empujó hacia el mar.
Mi tío Luis
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 07/08/2019
Sabía mover los dedos más tristes
en un floreo de yemas y chasquidos.
Por los trastes una confesión impúdica,
amor bendito con aromas de manzanilla/limón,
la lanza en ristre, la mirada ruin:
¿dónde, díganme, debía morar el peor de los lobos,
sino en su turbio cubil opíparo, el lecho de mi tío Luis?
De carnes magras, piel cobriza y cicatrices en el rostro,
no tan alto para destacar ni tan bajo para ser invisible:
con el abrazo de una cumbia rindió más de una almena,
puentes levadizos en el olvido
por guerras transmutadas en paz de resignación.
Si a su entierro acudieron reclamos y abandonos, no está claro,
mas los lloros eran gemidos de agua clara
y besos escamoteados con rocío y alcanfor.
Hijo de nada
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 16/07/2019
Soy hijo de mi padre y de mi madre,
de dos gametos, el ADN y el catecismo.
Hijo de noches en vela y dos tetas con pezones
y alguna nalgada bien merecida.
Porque porto en la sangre genes oscuros y otros más claros
y episodios de Verne en húmedas tardes de octubre,
veo y no siento las imbricaciones numerosas que me convirtieron en hombre:
si bueno por mi abuela,
si malo por mis lecturas de filosofía.
Así lo recuerdo y rindo homenaje a cuanto me hizo y me maldijo:
desde la noche en que aprendí a gozar del cuerpo
hasta el día en que mi carne se deshaga en tripas, pus y sesos.
El grillo es un hermano
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 13/07/2019
Un auto nace en el acero: dulce memoria con olor a gasolina,
abierta como chancro que sangra en alcohol y cebolla,
un compendio de moléculas con voz de enana herida.
Los hornos vertieron la muerte primera, vinieron tornillos
y mil grillos zarandeando láminas frías:
así, amasijo de tuercas y nervios y manos de metal,
cuero, plomo, goma, plástico y vidrio cromado,
gente hormiga y mucho cobre en cables y contactos;
demonio libre como perro sin correa.
Inocencias perdidas
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 18/11/2017
Escucho y leo últimamente los comentarios de muchos, en la calle, la prensa, las redes sociales. Con desazón y amargura, parecen girar la mayoría alrededor de un sentimiento mutuo de desilusión con el país en que creían vivir. No importa que a veces la desazón se disfrace con carcajadas por las imágenes de un magistrado tambaleándose en su baile ebrio con una valija de rueditas, esperando por abordar un vuelo internacional (y cuya imagen me trae a la memoria los pasos tembleques de los cerditos de la granja animal de Orwell, cuando decidieron que caminar en dos patas era mejor que sobre cuatro): en el fondo, son risas con sabor a hiel y desamparo. Y admito que me asombra incluso, que la clasificación nacional para una competencia global de patear bolas (capaz de lograr en una noche de frenesí descocado que una mitad del país se olvidara de la otra mitad que se anegaba bajo las aguas de Nate), no alcance a acallar las voces de tanto desengaño anonadado a escasos meses de elegir a quienes nos gobernarán por cuatro años más.
Pero es que en mi caso, ese desengaño hace rato que cicatrizó. Y puedo decirles precisamente cuando fue que vine a tomar conciencia de que en Costa Rica hay algunos mucho más iguales que los demás. Es más, puedo hasta darle rostro y cuerpo a los días de mi esclarecimiento, que en mi recuerdo se encarnan en la figura de un señor de bigotito entrecano, algo encorvado, de una edad rayando en la que tengo yo ahora. Un hombrecito quizás insignificante, que va subiendo solo, sin escolta policial, la cuesta frente al edificio de apartamentos donde vivía yo entonces. Al final de la cuesta, estaba la Cámara de Turismo, y unos metros más allá, sobre la ruta vieja hacia Zapote, estaba la licorera donde el hombrecito se proveía de whisky y ron, o cervezas quizás. Conjeturo que era su intención la de paliar así el cáncer terminal por el que, rezaba su sentencia judicial, le había sido concedido el arresto domiciliario en la casa de la que supuestamente no podía salir, a dos cuadras del Colegio de Abogados y Notarios. Fueron varios años de verlo en su transitar, sin que se notara el efecto degradante de aquel cáncer en la nariz que, según los dictámenes médicos que justificaron la decisión de los justos jueces, debía llevárselo a la tumba en escasos meses (si bien tardó dieciocho años desde su dictamen en lograr su mortal cometido, y es que supongo que los milagros existen también para los altos funcionarios judiciales). A veces, mi vecino Joe, desde su ventana, saludaba con su tonante voz de bajo al hombrecito: «¡Asesino! ¡Sinvergüenza!». Pero el hombrecito no devolvía nunca el saludo (y tampoco sé si sentía aquella mentada vergüenza o no: no se le notaba al menos en el semblante impávido ni tampoco en su paso que parecía quizás demasiado ágil para un moribundo).
Aquel hombrecito, hacía algunos años, había acribillado a mansalva a un estudiante de Derecho egresado de la UCR, en medio de un turno, en La Pacífica de San Francisco de Dos Ríos, cerca de mi casa paterna. Dicen que lo había alentado su esposa a defenderse de la afrenta. Dicen que fue a razón de una disputa: minutos antes, el estudiante, Leonardo Chacón Mussap (con cuya familia no guarda relación alguna la mía) había intercedido en defensa de una mesera, en uno de esas cantinas precarias que antes se montaban en los turnos de pueblo. Dicen que un hijo del hombrecito la insultaba, cuando Leonardo intervino. Dicen que el hombrecito se volvió a su casa, azuzado por su mujer. Dicen que volvió con un revólver o una pistola, y que le vació el cargador por la espalda al muchacho. Y que luego se volvió como si nada a su auto y se fue con su esposa del lugar. Y habiendo tantos que decían lo mismo (creo que a eso lo llaman testigos presenciales, pero es que mi ignorancia del derecho últimamente parece ser cada vez mayor), no quedó otra a los jueces que lo juzgaron a su ex compañero de trabajo, que condenar como culpable de homicidio simple al hombrecito y a su mujer como instigadora.
Creo recordar que a la señora nunca la encarcelaron. Y hubo después noticias de que al hombrecito lo alojaban en la biblioteca del centro penitenciario donde debía guardar prisión, lejos de las celdas de los reclusos comunes (esos que provienen de los barrios bajos, como enseñaba en su clase por aquellos mismos años mi profesor de ética, Mario Alfaro, porque los delincuentes de clase alta viven en lugares de más alcurnia). Pronto le sobrevino al hombrecito la fulminante enfermedad que motivó la misericordia de sus ex compañeros laborales y, pasados los años de su libre prisión domiciliaria, el antiguo director administrativo de la Corte Suprema de Justicia recibió su adecuada jubilación, mediante un caritativo fallo de nuestra Sala Constitucional (muchos de sus magistrados viejos amigos del hombrecito, pero por favor don Mario, no se sobresalte, espero comprenda lo equivocada que estaban sus clases, que como aclaró hace poco ante el Congreso el actual presidente de nuestra Corte Suprema, la ética está por debajo de la ley). Así se murió el hombrecito, tras su cruenta y despiadada dolencia, a los 71 años, castigo divino afirmarán los que sostienen que dios no olvida, por haber fusilado a un joven de 33 años, casi un cuarto de siglo atrás. No me vengan entonces con escandalizarse por redes de contubernios, nepotismos y favores políticos en nuestro tercer poder republicano. ¿En que país han vivido estos últimos años? ¿Acaso el más feliz del mundo?
Apoyemos la petición por rebajar el presupuesto de la campaña política, para así reconstruir Costa Rica
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 13/10/2017
Hola
Respaldo esta iniciativa para rebajar el presupuesto de la campaña política para reconstruir Costa Rica.
Por favor, hagamos oír nuestras voces. Ya la campaña política arrancó para el 2018, con decenas de anuncios televisivos y carteles por parte de uno de los candidatos. Justo en el momento en que cientos de costarricenses (si no miles, y es el que número puede ser inexacto tras el extraño silencio en que se han sumido los medios mayoritarios sobre el impacto de la tormenta Nate, pero que no ha impedido a uno de ellos colocar varias veces seguidas noticias de portada sobre un supuesto Whatsapp que hasta ahora nadie ha podido ver).
¿No es este momento de ser solidarios y parar la politiquería? ¿No bastan ya las declaraciones irresponsables de un jefe de campaña, acusando al gobierno de demagógico por decretar emergencia nacional? ¿Que esperaba, que el Presidente se cruzara de brazos ante una tormenta que destruyó gran parte de la infraestructura vial, derrumbó decenas de viviendas, y se llevó consigo muchos sueños y vidas? Como me hubiera gustado ver menos celebración luego de la clasificación al mundial de fútbol, menos cervezas y más víveres en las manos de la gente, llevando ayuda a los damnificados.
Ojalá recuperemos la cordura pronto, ahora que muchos costarricenses sufren y reclaman nuestra ayuda. Apoyemos esta petición.
Lanzamiento de Crónicas del Regreso, edición impresa
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 21/08/2017
Hola, amigos
A todos los que me han preguntado últimamente en que estoy trabajando, les quiero anunciar el lanzamiento impreso hoy de mi libro de ficción Crónicas del regreso, por la plataforma Amazon. Cómo parte de este lanzamiento, he colocado además una promoción por tiempo limitado para las versiones electrónicas de mis otros libros: El luto de la libélula, y El tiempo en los ojos. Además, existe ya una nueva edición impresa en Amazon de El luto de la libélula, dado que se agotó ya el segundo tiraje de la primera edición por la EUCR. 
Recuerden que aquellos que compren las versiones impresas, tienen derecho a la versión Kindle de forma gratuita. Además, aquellos socios del programa KDPSelect tienen también acceso gratuito a las versiones Kindle.
Gracias a mi sobrino Christian por ayudarme con la portada, y a Magda por su arduo trabajo de edición (yo sé que no es sencillo aguantarme :-).
Les agradezco de nuevo a todos mis lectores por su apoyo, y espero oír sus comentarios por Crónicas del regreso, por acá o por el sitio de Amazon.
Acá el enlace de mi librero en Amazon
Precedentes funestos
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 13/03/2017
No pretendo escandalizarme ahora, ni siquiera fingir sorpresa, de que en nuestro país, los tan mentados medios independientes no lo sean tanto, con las revelaciones entre el encuentro de los directores de Telenoticias de Canal 7 y La Nación, con el candidato liberacionista Johnny Araya y su director de campaña (y hoy a su vez precandidato presidencial), Álvarez Desanti, horas antes de que el primero se retirara de la campaña por la presidencia. Ya hace rato que los lamentos hipócritas de la Nación y de Canal 7 no me conmueven, cada vez que éstos invocan la sacrosanta libertad de prensa para defender sus intereses comerciales (como el de que un gerente, de un Banco de capital público pero actividad privada, decida no pautar en alguno de ellos, con la justa razón que le da el velar por los activos que administra).
Muchos en este país hace rato que tienen bien claro el contubernio que enlaza a estos medios con las cúpulas de algunos partidos y familias gobernantes. Para los de corta memoria, recuérdese la campaña de Miguel Ángel Rodríguez contra José Miguel Corrales, de como Canal 7, en clara violación de las normas del Tribunal Supremo de Elecciones, proclamó vencedor por un margen arrasante a Rodríguez a varias horas del cierre de las urnas: nadie terminó sancionado esa vez y queda para la historia la apocada reacción del candidato liberacionista, que en lugar de avivar a sus huestes casi que las animó más bien con su tímida reacción a quedarse en casa y no ejercer su derecho ante una elección que prácticamente decidió el susodicho canal (y que terminó ajustadísima, es decir, que bien hubiera podido ganar el PLN si no se le hubiese acobardado su candidato). Ni siquiera hace falta hablar de la inacción estatal ante la ley de espectro radioléctrico, que sigue regalando a algunas familias acaudaladas en el país, en cientos de colones, bandas de frecuencia que estas mismas familias arriendan a otros por varios millones de dólares al año.
Queda en el recuerdo también la campaña del miedo contra el Frente Amplio en las pasadas elecciones, o el ninguneo al que periódicamente se sometió al PAC desde su fundación por Ottón Solís, que terminó forzando a segunda ronda (y a la derrota el PLN ca manos de Abel Pacheco) en 2002, que casi le roba la presidencia al gran favorito Óscar Arias en el 2006, y que terminó electo en el 2014 (recordemos, de paso, que a Luis Guillermo no lo invitó canal 7 a sus programas televisivos al principio de la campaña). Lo único que, realmente, me sorprendería, es que hubiese una reacción ciudadana: lo más probable, la mayoría de los costarricenses están hoy más preocupados por si Keilor Navas continua en el Real Madrid, dadas sus pésimas actuaciones más recientes. Bien lo dice ese malgastado refrán: que tenemos los gobernantes que nos merecemos, y este asunto no creo que vaya a más. Ya cosas peores se han olvidado en este país.
Más de lo mismo
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 06/03/2017
Arranca otra vez la campaña electoral. Y como atrapados en un ciclo -pero tan, tan lejos de los significativos ciclos védicos-, de nuevo nos vemos los ciudadanos acosados por los letreros y las consignas, las palabras vacías y las promesas. Queda, no obstante, en el aire, la pregunta: ¿es que los dueños del circo no escuchan? La indiferencia de la población ante un nuevo proceso electoral es una voz de alerta –quizás equivocada, pero representativa aún así – de que elegir un gobernante poco o nada les importa. Ya mucha tinta han vertido nuestros expertos y sabios sobre la decadencia de nuestra supuestamente ejemplar democracia participativa (alguna que otra voz es respetable, aunque la mayoría, soy sincero, no mucho más que loras cacofónicas con la boca llena de lugares comunes) e, inquietos por la creciente abstención, no faltarán los llamados cívicos del Tribunal Supremo de Elecciones a participar en estas elecciones y fortalecer así los cimientos de nuestra república.
Pero un simple vistazo por las superficiales soluciones que, hasta ahora, ofrecen los pre-candidatos (sea en sus shows televisivos, o en los elegantes sitios web de sus plataformas) no hacen sino confirmarme que, en el fondo, la intención de las castas gobernantes es seguir tal cual, haciendo oídos sordos al reclamo fundamental. No hay, en el trabalenguas de sus propuestas, una sola idea, un concepto diáfano de la nación costarricense como un ente unificado con un norte definido: el desordenado estado actual de la nación costarricense revela precisamente esa falta de ese proyecto nacional. El problema no son las filas en la Caja del Seguro Social, ni los puentes angostos o las calles rotas, ni la evasión fiscal ni el narcotráfico en nuestros barrios o la inoperancia administrativa de nuestros funcionarios públicos. Todo esto no son sino síntomas: el cáncer está más adentro. Los costarrienses, hace rato que no nos sentimos una nación, si no es frente a la pantalla de TV mirando a la selección de fútbol mayor.
Yo hace mucho que he dejado de comprar el trillado sonsonete del gobierno popular: lo cierto es que en Costa Rica –como buena democracia burguesa a lo europeo – sólo accede a gobernar quien tiene la plata y los conectes para entroncarse. Pero creo, como Churchill, que aunque sea imperfecta, la democracia liberal es lo mejor que tenemos. Y toca a nuestros líderes trazar el rumbo claro que, en la medidad de lo posible, sostenga y proteja los intereses de la mayoría. Nada garantiza la permanencia de nuestro país: todos los estados, tarde o temprano, colapsan. Y si la culpa recae siempre sobre sus líderes, electos o no, es conveniente recordar que, al final, son los pueblos los que terminan pagando los platos rotos. Y que muchas veces, cuando el pueblo llama a cuentas, cansado de ser trapo de piso, no lo hace con sabiduría: ¿es necesario llegar a ese extremo? ¿No podemos, señores y señoras, pensar un poco mejor y ofrecer algo más sensato, antes de que algún loco aparezca con ideas peligrosas envueltas en falsas promesas?
«Crónicas del regreso» disponibles para Kindle
Publicado por Alfonso Chacón Rodríguez en Blog el 09/11/2016
La versión Kindle de mi nuevo libro de relatos: Crónicas del regreso está ya disponible en la tienda de Amazon. Habrá futuras promociones en los días siguientes para los interesados.
Aquí el enlace: